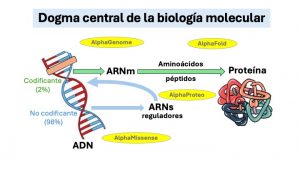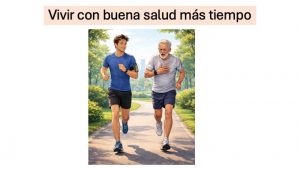En la edad contemporánea, las revoluciones de la máquina de vapor (Watt, 1765) y de la electricidad (Edison, 1879) cambiaron la forma de vida de la humanidad. En la nueva era tecnológica del s. XXI, la inteligencia artificial (IA) está transformando nuestra sociedad de un modo todavía más radical. Sin embargo, muchos advierten que la IA no es un invento más. Puede tener consecuencias impredecibles y advierte de su peligrosidad.
En el Congreso Futuro Iberoamericano, que tuvo lugar en Madrid los días 30 y 31 de octubre, destacados investigadores, empresarios, periodistas y políticos han abordado los pros y contras de las aplicaciones de la IA.
Neurotecnología: los algoritmos
Rafael Yuste, neurobiólogo español afincado en Nueva York, es el director del programa BRAIN, que lidera la investigación norteamericana en neurotecnología. Señaló que el objetivo de la IA es medir la actividad neuronal y simular el pensamiento humano. Dado que pensamiento y comportamiento van de la mano, con la IA existe un alto riesgo de manipulación del pensamiento y de la conducta de los ciudadanos. Recordemos que solo 12 empresas del mundo controlan más del 90% de los datos registrados. Los algoritmos que construyen las empresas de IA pueden orientar en diferentes sentidos, de modo que las elecciones aparentemente sean libres, aunque en realidad sean guiadas.
Es conveniente y urgente crear un marco de regulación del uso de la IA. En la declaración de los derechos humanos de 1948 no se menciona la IA, que por entonces era desconocida. Sin embargo, hoy día es evidente que la protección del cerebro es un derecho humano. Yuste y otros expertos han publicado un listado de neuroderechos (Yuste y cols. Nature 2017), que incluyen la privacidad personal, la identidad humana, la libertad, el acceso equitativo y excluir el sesgo intencionado.
Yuste señaló que la neurotecnología puede modificar nuestros pensamientos, que es lo que nos define como humanos y como seres individuales únicos e irrepetibles. El mundo digital nos obliga al egocentrismo, al narcisismo y al hedonismo. Nos impulsa a compararnos con otros en el entorno digital. De forma paradójica, la aparente interconectividad se acompaña de mayor soledad (Twenge. J Adolesc 2025). Hay menos socialización genuina. Son nuestros avatares quienes nos reemplazan y evitan una verdadera exposición de nuestros pensamientos y sentimientos a los demás. Por eso, en la era digital y de la IA hay que defender la socialización y el humanismo.
En el desarrollo de la IA, EE.UU. y China innovan, Europa regula y el resto del mundo consume. A través del conocimiento de las personas, los algoritmos de IA pueden modificar el pensamiento y el comportamiento de individuos y sociedades. En lo posible, hay que pasar a ser usuarios activos, corresponsables del desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías. En ausencia de normativas de control, puede haber un robo de privacidad. También cuando llegan demasiado tarde, como la ley europea de regulación de la IA, que no entró en vigor hasta 2024.
Neuromejoramiento: los dispositivos cerebrales
Neuralink, una empresa biotecnológica de Elon Musk, ha comunicado recientemente la buena evolución del implante cerebral en Noland Arbaugh. Se trata de un chico norteamericano que quedó tetrapléjico en 2016 tras un accidente de natación. Desde 2024 puede movilizar extremidades utilizando un dispositivo brain-computer interface (BCI). Hay otros pacientes neurológicos que son portadores de aparatos similares, que persiguen corregir o modificar actividades cerebrales de tipo motor, sensitivo y/o conductual.
Se han publicado diferentes tipos de implantes neurológicos que corrigen enfermedades, como sordera, Parkinson, Alzheimer y, más recientemente, ceguera. Por ejemplo, un estudio de 38 pacientes con atrofia macular senil, que es una causa frecuente de ceguera, ha utilizado con éxito implantes de retina con microarrays fotovoltaicos, junto a gafas protectoras de infrarrojos (Holz y cols. N Engl J Med 2025).
Hay varias empresas biotecnológicas que están desarrollando diferentes modalidades de BCI: Neuralink (Elon Musk, 2016), Precision Neuroscience, Blackrock Neurotech (2008), Synchron (2012), Axoft de Harvard (2021), etc. La mayoría de pacientes que han utilizado dispositivos de esas empresas padecían procesos vasculares cerebrales o enfermedades de motoneurona, como ELA, etc. (Shih y cols. Mayo Clin Proc 2012).
Los sensores neuronales son cada vez más sensibles y menos invasivos (Choi y cols. Exp Neurobiol 2018; Martin y cols. Nature Commun 2025) y los de-codificadores de mejor calidad. El debate ético aumenta cuando los implantes cerebrales o BCI pasan de ser uni- a bi-direccionales, esto es, de solo medir a poder intervenir. La interacción aumenta el riesgo de manipulación y abuso.
La incorporación de la IA a BCI requiere que la autonomía sea compartida a modo de co-piloto (Lee y cols. Nature Mach Intel 2025). Problemas con el descifrado de lo que uno piensa y lo que desea expresar al hablar podrían llevar a conflictos de privacidad (Kunz y cols. Cell 2025). El dispositivo AlterEgo funciona a modo de un ‘wearable’ casi telepático, con una IA a modo de habla interna de los pensamientos.
Desafíos éticos de la IA
Para el debate ético sobre el neuromejoramiento es importante recordar qué es la persona y distinguir entre acciones curativas y cosméticas. ¿Qué es la persona? Es un ser vivo inteligente, consciente y trascendente, que es único e irreductible. Su propósito es desarrollar su potencial (plenitud) y contribuir al bienestar colectivo. Tiene una dignidad intrínseca derivada de su libertad.
Entre las premisas antropológicas que se cuestionan con algunos BCI figuran un reduccionismo materialista (neuronal); un utilitarismo absoluto (superación de limitaciones de naturaleza) y una degradación de la dignidad humana. Cada ser humano está llamado a su plenitud y no a obtener logros. La felicidad es distinta de la perfección. El transhumanismo es, en realidad, una forma de anti-humanismo disfrazado. Hay una intencionalidad malévola, que persigue redefinir al ser humano.
La capacidad de reflexión (crítica) y el sufrimiento dimensionan al ser humano. Ambas cualidades pretenden ser minimizadas por la IA y los BCI. La IA nos hace más dependientes porque pensamos menos. Estamos aún en la edad infantil de los BCI y uno de los mayores riesgos es la manipulación. Al enfrentarse la realidad y lo mejorado, la utilización de BCI puede comportar un riesgo más elevado de disociación de la personalidad humana.
Es importante distinguir entre terapia y mejora en cualquier intervención sobre el ser humano. La primera persigue restaurar la salud pérdida, aliviando o curando una enfermedad o daño (dis-capacidad). El mejoramiento es una acción cosmética, encaminada a proporcionar mayores habilidades (hiper-capacidad).
El transhumanismo persigue conducir a un ser superior, más perfecto, más longevo. Es un movimiento cultural que deriva de considerar un imperativo moral la mejora de las capacidades físicas y cognitivas mediante el uso de las nuevas tecnologías. Aunque Julian Huxley ya utilizó el término en 1957, ha sido Nick Bostrom quien lo ha difundido este siglo desde la Universidad de Oxford.
Desemboca en un post-humanismo, donde el ser humano se reduce a su cuerpo (materia) y mente (conexiones neuronales). Las mejoras pueden agruparse en: i) físicas: ciborgs, etc.; ii) psíquicas y cognitivas: chips cerebrales y BCI, psicoestimulantes, estimulación intracraneal, etc.; y iii) genéticas: eugenesia embrionaria y prenatal, terapias génicas para longevidad (senolíticos).
Mundos distópicos donde la IA se apodera de la sociedad humana han sido llevados a la pantalla en películas como Transcendence (2014), que recoge los riesgos de una super-inteligencia creada tras digitalizar la mente humana.