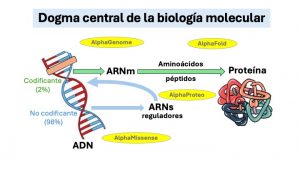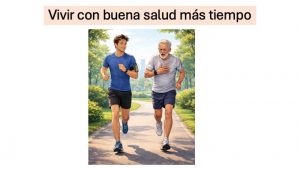Un artículo reciente en The New England Journal of Medicine ha alertado sobre los riesgos de la inteligencia artificial (IA) en la práctica médica. Reconoce que puede brindar grandes ventajas (acceso inmediato a información clínica, interpretación de imágenes y pruebas diagnósticas, propuestas terapéuticas, etc.). Además, facilita una democratización del saber sanitario. Sin embargo, todo ello podría ser a costa de una menor calidad del cuidado médico (Iyer A y cols. N Engl J Med 2025). La pregunta final es: ¿la gestión de la salud por la IA sustituirá al médico en algún momento?
¿En qué consiste la medicina de excelencia? Va más allá de los conocimientos y de la tecnología. Prioriza la beneficencia, esto es, la búsqueda del bien del paciente como principio fundamental de la ética médica (Pellegrino & Thomasma. For the patient’s Good, 1981). En otras palabras, el buen médico atiende un paciente y no una enfermedad.
En la nueva era digital, la medicina de excelencia podría quedarse en una medicina de mínimos. Se limitaría a guiar el manejo de los síntomas y signos de enfermedades, relegando el cuidado integral del paciente. El cuidado del enfermo por parte del médico podría reemplazarse por una gestión de la salud por parte de la administración. Y está claro que si tenemos un problema médico, preferimos la atención del doctor a un listado de prestaciones sanitarias.
La vocación médica
El ejercicio de la medicina tiene unos rasgos distintivos, tanto por el objeto -la salud del paciente- como por el sujeto –el ser humano-. En primer lugar, el periodo de formación del médico es más prolongado que para otras profesiones. Seis años de grado (licenciatura) más 4-5 años de especialidad. El aprendizaje del cuidado de la salud de los demás lleva tiempo.
Por otro lado, la labor médica casi siempre se realiza en comunidad, en grupo. Se trata de continuo con colegas y otros sanitarios, con pacientes y sus familiares, etc. Por tanto, aprender a trabajar en equipo es parte fundamental de la formación médica.
Por último, la vocación profesional del médico entraña conocer al ser humano con una mirada más profunda, de fragilidad en la enfermedad. En este punto, la reflexión sobre el sentido de la profesión médica (‘purpose’) y el propio conocimiento adquieren un carácter singular. Ambos se requieren para alcanzar la plenitud personal (‘flourishing’) en el ejercicio de la medicina (VanderWeele T. J Epidemiol Community Health 2024). En otras palabras, saber medicina no va de conocer enfermedades sino de cómo abordar al paciente enfermo.
Es interesante considerar que la búsqueda del bien del paciente está vinculada a la propia donación del médico. Ese fin de la medicina y del médico son inherentes a la profesión; y no algo externo, a modo de una exigencia por parte de la sociedad (Pellegrino E. Kennedy Inst Ethics 2001).
Enseñanza de la medicina
La docencia en medicina se integra de manera inseparable con la atención al paciente. Puede ser formal (clases, seminarios, talleres, etc.) o informal (enseñanza junto a la cama del enfermo, pasillos de facultad u hospital, discusiones de casos en cafetería, etc.).
Los profesores en medicina asumen múltiples roles: proveedor de conocimientos, modelo de comportamiento, evaluador de asignaturas, planificador curricular y creador de recursos educativos. Solo una buena docencia en medicina puede garantizar la doble calidad científico-técnica y humanista de los futuros médicos y, por ende, la seguridad y el bienestar de los pacientes (Burgess y cols. BMC Med Educ 2020).
Cambio de paradigma del buen médico
La medicina se ha modificado de forma acelerada en las últimas décadas. En primer lugar, han crecido de forma exponencial los conocimientos. En segundo lugar, han irrumpido nuevas tecnologías de mayor precisión y de acceso rápido. Finalmente, ha habido una super-especialización (Faehner y cols. Cell 2025).
A la vez, la medicina ha experimentado un giro desde el modelo biomédico centrado en la relación médico-paciente a un modelo biopsicosocial, donde las variables de coste-efectividad, autonomía personal e impacto social han adquirido mayor relevancia.
Mientras que el Código Deontológico de la OMC describe cómo ser buen médico, la puntuación en el examen MIR recoge a los mejores médicos, según una escala de conocimientos (y no de habilidades o actitudes). Este desencuentro entre lo que debería ser y lo que es produce frustraciones y desencantos, tanto entre los alumnos como entre los docentes. No hay intereses alineados. Un ejemplo son los comentarios de alumnos que han iniciado las prácticas clínicas con rotaciones por servicios hospitalarios: ‘no me hacen caso’, ‘maltratan a los pacientes’, ‘tienen dedicación esquiva’, etc. Si el docente carece de ilusión profesional, transmite su fracaso al estudiante de medicina.
En 2018 se publicó una revisión de los estudios que habían examinado la frecuencia de ‘burnout’ en estudiantes de medicina (Frajerman y cols. Eur Psychiatry 2019). La muestra incluyó más de 17.000 alumnos de todo el mundo. El análisis destacó que el 44% tenían sintomatología de cansancio emocional, desmotivación y sensación de fracaso personal.
Los periodos de prácticas hospitalarias destacan por su especial influencia en la motivación del estudiante. Si el tutor está quemado, lo transmite al alumno. De forma global, hay un elevado grado de estrés en los alumnos de medicina. Hay una insatisfacción frecuente por el elevado esfuerzo requerido y una pobre percepción del sentido de la profesión.
Recuperar la enseñanza de la medicina de excelencia
Hay que rescatar al humanismo frente al tecnicismo en la docencia médica. La enseñanza que proporciona la discusión de casos clínicos es más enriquecedora cuando se consideran los dilemas científico-técnicos junto a los aspectos morales y sociales. Un libro reciente de médicos españoles destaca hasta qué punto una reflexión previa puede ayudar a mejorar la práctica profesional. En ‘Coloquios de ética médica’ (Biblioteca Online, Madrid 2022) se discuten muchos de los temas médicos de actualidad a partir de casos clínicos reales.
Se ha denominado sabiduría práctica al conjunto de capacidades que debe proporcionar el grado de medicina (Plews-Ogan M. J Med Philos 2025). Considerar la sabiduría cambia el enfoque de la docencia. Va más allá de procurar la adquisición de conocimientos y habilidades técnicas por parte del alumnado.
Enseñar medicina con sabiduría pretende integrar virtudes esenciales como la compasión, la confianza y la humildad. Viene a ser como una vuelta al origen, al juramento hipocrático. Requiere por parte del docente la obligación moral de transmitir el conocimiento médico a quienes se han comprometido con los valores de la medicina. Esto despierta la gratitud hacia el maestro (De Santiago M. Cuad Bioét 2014).
En un libro reciente, ‘Corfulness – la revolución silenciosa del corazón’ (Madrid 2025), el escritor y humanista Óscar Corominas ha subrayado la prioridad de la afectividad sobre el conocimiento. Subraya que buscar la verdad es exclusivo del hombre, pero es el amor el que le permite alcanzar la felicidad. En otras palabras, aunque la razón es nuestra función superior por excelencia, la plenitud a la que estamos llamados cada persona requiere del corazón.
En este contexto, la enseñanza de la medicina se comprende como un acto ético, reservado a discípulos comprometidos y no a cualquiera. Ambos miran en la misma dirección. Se establece una relación de amistad entre maestro y alumno. Nace del compartir una verdad o pasión común. Es un amor de vínculo o philia. Cuando el profesor da sin esperar nada a cambio, invirtiendo tiempo, energía y paciencia, se diría que, además, actúa movido por la caridad. Es un amor desinteresado o agape (Pellegrino E. Linacre Q 2011).
¿Presencial o virtual?: aprender del paciente y también de la simulación
En un contexto donde lo virtual es cada vez más frecuente y la telemedicina se abre paso, ¿hasta qué punto es importante la formación médica presencial? La formación a través de vídeos o utilizando recursos de internet se ha impulsado tras la pandemia de COVID. Aunque complementa y aporta acceso a información que, de otro modo, sería difícil de conseguir, es evidente que limita la efectividad del aprendizaje que, en buena parte, depende de comunicación no verbal.
En un artículo reciente (Schelke M. N Engl J Med 2024), se defiende la importancia de lo presencial respecto a lo virtual. La tele-educación limita la comprensión de la información transmitida. Las primeras sesiones de un curso deberían ser ‘face-to-face’. Si un estudiante asiste a una clase en video después de haber conocido al profesor y a sus compañeros, su cerebro procesa la adquisición de conocimientos de un modo más completo y real. Los humanos, como especie con un cerebro adaptado para las interacciones en la vida real, necesitamos en última instancia una pedagogía cara a cara.
La simulación clínica ha ganado relevancia, permitiendo a los estudiantes practicar procedimientos y tomar decisiones en un entorno controlado (ECOE). Además, la incorporación de tecnologías como la realidad virtual y plataformas de aprendizaje en línea han facilitado el acceso a recursos educativos y la formación a distancia (pandemia, alumnos enfermos, profesores externos, etc.).
En muchas facultades de medicina, sobre todo privadas, la simulación clínica tiene un papel cada vez mayor en la formación médica. Hay grandes ventajas en la exposición de manera controlada a problemas y en la adquisición y evaluación de competencias. Como ocurría con la educación virtual, la simulación puede proporcionar un plus formativo extraordinario. Sin embargo, la experiencia de lo presencial y de las prácticas reales es insustituible en la formación médica de excelencia. Por tanto, la enseñanza médica presencial y virtual son complementarias y sinérgicas.
Estudiar medicina en España
Hay más de 60 facultades de medicina en España, de las cuales un tercio son privadas. Las comunidades de Madrid, Catalunya y Andalucía tienen una decena de facultades de medicina cada una. De forma global, más 6.000 alumnos inician el grado de Medicina cada año en España.
Desde el inicio del nuevo milenio, las facultades de Medicina en España, tanto públicas como privadas, han experimentado una profunda transformación pedagógica. Estos avances han sido impulsados por la implementación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la adopción de nuevas metodologías docentes y la integración de tecnologías digitales.
Ha habido una adaptación curricular, sobre todo en las universidades privadas. Se ha promovido una educación centrada en el estudiante, con un enfoque en competencias y resultados de aprendizaje. Se han revisado los planes de estudio, incorporando metodologías activas y evaluaciones continuas. Se promueve el aprendizaje basado en problemas y en equipo, la simulación clínica y el aula invertida. Todos estos métodos fomentan la participación activa y la adquisición de habilidades prácticas por los estudiantes.
En la nueva era digital, la enseñanza de la medicina tiene que dejar atrás el enfrentamiento entre docencia presencial y virtual. El modelo híbrido permite que haya complementariedad y sinergismo. Proporciona una docencia enriquecida por facilitar el acceso a conocimientos y a unas prácticas clínicas guiadas con pacientes, familiares y colegas sanitarios.